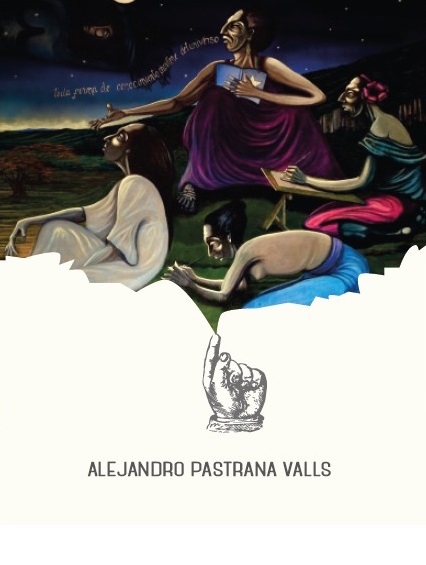Cuotas de Género
Post Date:
ColumnCuotas de Género
Por Alejandro Pastrana Valls
Desde mediados de la década de los setenta y hasta finales de los noventa, el total de mujeres en posiciones centrales dentro de los partidos políticos en países industrializados ha aumentado, la proporción es de aproximadamente 60 de 70 puestos ocupados por mujeres (Katz and Mair 1992; Inter-Parliamentary Union 1997).
Las cuotas de género para candidatos a Parlamentos o Congresos (como es el caso de México) son los mecanismos más directos para incrementar la participación de las mujeres en la vida política. Este esquema de cuotas inició en la década de los setenta en Noruega –país en el cual la participación de las mujeres es el más alto en el mundo-. Desde entonces más de 83 partidos en 36 naciones (principalmente, industrializadas) han utilizado este sistema (Inter-Parliamentary Union 1997).
En México, las cuotas de género se han convertido en un tema central de la agenda política del país. Para la elección de julio de 2012 y de acuerdo con al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) el 30% de las candidaturas deben ser ocupadas por mujeres. En la actualidad la participación de las mujeres en las Cámaras es de apenas 12%; en cambio, las mujeres en Europa representan el 15%.
Sin embargo, el impulso a la igualdad de género en la vida legislativa y política del país se ha “camuflajeado” con las “juanitas”, mujeres que renuncian a su escaño o curul que a través del voto ganan, para permitir la llegada de los suplentes, generalmente hombres.
A pesar de todas estas consideraciones hay un análisis mucho más de fondo que poco se ha estudiado: el impacto de los estereotipos de género en las preferencias políticas del electorado. Este tipo de investigaciones se ha elaborado en países como Estados Unidos e Inglaterra en la década de los noventa (Huddy and Terkildsen 1993a, 1993b; Kahn 1994; Leeper 1991; Matland 1994; Sapiro 1982). Éstas sugieren que los ciudadanos (votantes potenciales) ven a los candidatos femeninos y masculinos con distintas posturas en los temas públicos, en competencias y sus orientaciones ideológicas. El género del candidato es información adicional que los individuos utilizan para afianzar su posicionamiento político e intención de voto.
En esta concepción, los estereotipos juegan un papel central. La psicología social define un estereotipo como un conjunto de creencias y atributos que se tiene de un grupo de personas (Ashmore y del Boca, 1981). En síntesis, es un heurístico (atajo de información, en términos simplistas es un “tip”) que facilita la inferencia de atributos particulares (Bianco 1998; Fiske and Neuberg 1990). Por ejemplo, un gran número de publicaciones sugiere que los ciudadanos consideran que las mujeres son más liberales que los hombres; por lo que, al conocer el género de los posibles candidatos, los votantes potenciales calificaran con mayor facilidad a la mujer de más liberal con respecto a los contendientes varones.
Entre más competida y cerrada es una elección, mayor peso tienen las valoraciones “abstractas” que hacen los ciudadanos. En este escenario, los heurísticos utilizados se extenderán y no se utilizarán como “tip” exclusivo y único el partidismo del candidato (Bartels 1996; Popkin 1991; Sniderman 1993); en cambio, el género del competidor político será mucho más relevante y su efecto se amplificaría a la hora de definir el sufragio.
El análisis sugiere la utilización de estereotipos de género para inferir las orientaciones ideológicas y los alcances políticos de los candidatos. Ante esta valoración teórica, el escenario de la contienda presidencial de nuestro país, es un buen ejemplo práctico. Los partidos y los líderes públicos deben considerar que esto tiene una probabilidad muy alta de ocurrir y; por lo tanto, hacer que el margen de las preferencias electorales se vaya acotando conforme se acerca el día de la elección.
Nos leemos en mi correo electrónico, alejandro@pastranavalls.com, y nos seguimos en twitter, @Alejandro_PV.
Last Update: Dec. 9, 2024, 11:21 p.m.