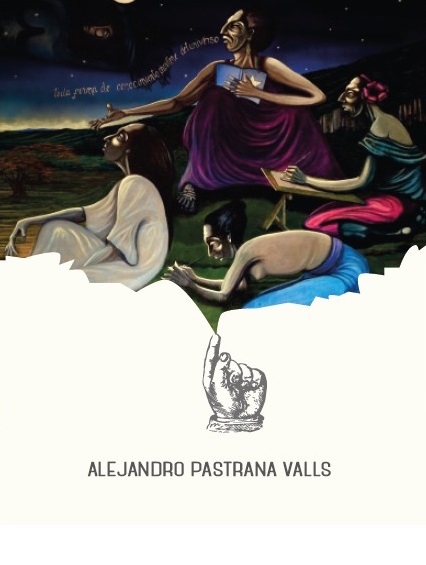El narco: actor socialPor Alejandro Pastrana Valls
Post Date:
ColumnEl narco: actor social Por Alejandro Pastrana Valls
Al inicio de la década de los ochentas, la imagen del narcotraficante aparece en la sociedad. Astorga (2003 y 2005) señaló que aquéllos que eran considerados contrabandista o agricultores de enervantes empiezan a considerarse como narcos. Para Villaveces (2000), la palabra “narco” es utilizada para referirse a sujetos involucrados en el proceso de producción de drogas. Sin embargo, el problema mayúsculo es la implicación de la existencia de un nuevo actor social. Este nuevo actor social, establece pautas claramente definidas de interacción con el resto de la sociedad. El establecimiento de normas de comportamiento y “reglas de juego” se hacen cada vez más evidentes dentro de la sociedad mexicana. La exageración del éxito, la opulencia, el “culto” a la muerte, al dinero rápido y la instrumentalización de la violencia como medio de opresión, son las prácticas que más distingue y unifica a estos individuos. Actualmente, el combate al narcotráfico, “la guerra”, ha modificado el patrón de comportamiento del crimen organizado, estos buscan espacios públicos para expresarse y empiezan a hacer parte del repertorio de las experiencias habituales de los ciudadanos que están lejos de estos temas. Los narcos pretenden expandir el medio generalizado a lo largo y ancho del territorio nacional. Bauman (2007) señala qué: “el miedo es una emoción que los seres humanos compartimos con los animales. Pero, los seres humanos conocen además una especie de temor de segundo grado. Ese miedo de segundo orden hace referencia al sentimiento de inseguridad, socialmente construido y culturalmente compartido, incluso en ocasiones donde no se puede tener certeza de que exista una amenaza directa para la integridad o la vida de las personas” En este entendido, la construcción de la existencia de un enemigo se hace mucho más presente, ubicándolo fuera de la noción de lo que nosotros somos. Sin embargo, Ovalle (2010) concluyó que en esta guerra fallida el enemigo está dentro. Ovalle (2010) argumenta que este miedo genera su propia dinámica de sobrevivencia, impulsando medidas defensivas para evitar el menor de los daños. Sin embargo, estas mismas medidas hacen aún más creíbles las amenazas originadas por los miedos. Así, una población acostumbrada a contar: muertos, “levantones”, “encobijados” y enfrentamientos ya está generando una indiferencia como una respuesta defensiva a estos fenómenos, adaptándose al miedo y a la inseguridad prevaleciente. Este proceso de asimilación de la realidad nacional, está permeando a todo el país. A pesar de ello, el miedo y la indiferencia son en realidad dos caras de la misma moneda, aislándonos de uno de nuestras definiciones originales: ser social por naturaleza (Aristóteles).
Los cuerpos tirados, las balaceras con autos abandonados, los cadáveres cubiertos por cobijas teñidas de sangre, los rostros con cinta adhesiva plateada, los cuerpos colgando de puentes, las cabezas de decapitados acompañadas de mensaje y las escenas televisadas de largos enfrentamientos entre el ejército y los “criminales”. Estas imágenes mediatizadas y cotidianas, se van construyendo narrativas para explicar la dolorosa experiencia que se acumula en el territorio nacional; como por ejemplo, lo acontecido en el ITESM Campus Monterrey en el mes de marzo del presente año. Comentarios: alejandro@pastranavalls.com
Last Update: Dec. 9, 2024, 11:21 p.m.